La concepción social de la vida consiste, sabido es, en que el sentido de la vida es transportado de la personalidad al grupo en sus diversos grados: familia, tribu, raza, Estado.
Según esta concepción, resulta que, como el sentido de la vida reside en la agrupación de las personalidades, estas personalidades sacrifican voluntariamente sus intereses a los del grupo. Es lo que se ha producido y se produce aún realmente en ciertas formas del grupo, en la familia o en la tribu, en la raza y aun en el Estado patriarcal.
Pero, cuanto las sociedades llegaban a ser complicadas, cuanto más grandes se hacían, cuanto más aumentaban en miembros nuevos por la conquista, más se afirmaba la tendencia de las personalidades a perseguir su, interés personal, en detrimento del interés general; y más entonces el Poder debía recurrir a la violencia para dominar a esas personalidades rebeldes. Los defensores de la concepción social tratan de ordinario de confundir la noción del Poder, es decir, la violencia con la noción de la influencia moral, pero está confusión es absolutamente imposible.
La influencia moral obra sobre los deseos mismos del hombre y los modifica en el sentido de lo que se le exige. El hombre que sufre la influencia moral obra según sus deseos. Mientras que el Poder, en el sentido corriente de esta palabra, es un medio de obligar al hombre a obrar contrariamente a sus deseos. El hombre sometido al Poder no obra como él quiere, sino como es obligado a hacerlo; y solamente por la violencia física, es decir, el encarcelamiento, la tortura, la mutilación, o por la amenaza de esos castigos, es como se puede obligar al hombre a hacer lo que no quiere. En eso es en lo que consiste y ha consistido siempre el Poder.
A pesar de los esfuerzos continuos de los gobernantes por ocultarlo y por dar al Poder una significación distinta, es para el hombre una cuerda y eso era así bajo Nerón y Gengis Kan, y eso es así todavía hoy bajo el gobierno más liberal, el de la República americana o el de la República francesa.
El pago de los impuestos, el cumplimiento de los deberes sociales, la sumisión a los castigos, cosas todas que parecen voluntarias, tienen siempre en el fondo el temor de una violencia.
La base del Poder es la violencia física; y la posibilidad de hacer sufrir a los hombres una violencia física es debida sobre todo a individuos mal organizados: de tal modo que obran de acuerdo aunque sometiéndose a una sola voluntad.
Estas uniones de individuos armados que obedecen a una voluntad única forman el ejército. El Poder se encuentra siempre en manos de los que mandan el ejército, y siempre todos los jefes de Poder, desde los césares romanos hasta les emperadores rusos y alemanes, se preocupan del ejército más que de cualquier otra cosa, y no favorecen sino a él, sabiendo que, si él está con ellos, el Poder les está asegurado.
El fin del Poder y su razón de ser están en la limitación de la libertad de los hombres que querrían poner sus intereses personales por encima de los intereses de la sociedad.
Pero, sea el Poder adquirido mediante el ejército, por herencia o por elección, los hombres que lo poseen no se distinguen en nada de los demás hombres y subordinan su interés al interés general.
Todos los procedimientos conocidos: el derecho divino, la elección, la herencia, dan los mismos resultados negativos. Todo el mundo sabe que ninguno de esos procedimientos es capaz de asegurar la transmisión del Poder sólo a los infalibles, o aun de impedir el abuso del Poder. Todo el mundo sabe que al contrario, los que lo poseen (sean presidentes, reyes, ministros, gobernadores, generales o agentes de policía) son siempre, porque tienen el Poder, más inclinados a la inmoralidad, es decir, a subordinar los intereses generales a sus intereses particulares.
La concepción social no podía justificarse sino en tanto que los hombres sacrificaban voluntariamente su interés a los intereses generales; pero, tan pronto como hubo entre ellos quienes no sacrificaban voluntariamente su interés, se sintió la necesidad del Poder, es decir, de la violencia, para limitar su libertad, y entonces ha penetrado en la concepción social y en la organización que de ella resulta el germen desmoralizador del Poder, es decir, de la violencia de unos sobre otros.
Para que la dominación de unos sobre otros alcanzara su fin, para que pudiese limitar la libertad de los que hacen pasar sus intereses privados antes que los de la sociedad, el Poder hubiera debido encontrarse en manos de hombres infalibles, como se supone que está entre los chinos, o como se ha creído que estaba en la Edad Media y como creen que está todavía hoy los que tienen fe en la gracia de la unción. Sólo en esas condiciones podía comprenderse la organización social.
Pero como eso no existe, como, al contrario, los hombres que tienen el Poder están siempre muy lejos de ser santos, la organización social basada sobre la autoridad no puede ya ser justificada.
Aun si hubo un tiempo en que, a consecuencia de la baja del nivel moral y de la disposición de los hombres a la violencia, la existencia del Poder ha ofrecido alguna ventaja, por ser la violencia de la autoridad menor que la de los particulares, es evidente que esta ventaja no podía ser eterna. Exixte la paradoja que cuando el Poder ejerce violencia para imponerse lo llaman imponer el orden pero cuando son las personas que luchan por sus derechos sociales se defienden, lo llaman delincuencia violenta y organizada.
Estas reuniones en grupos cada vez más grandes se han producido no porque los hombres han tenido conciencia de encontrar en ellas una ventaja, sino a causa del aumento de las poblaciones y a consecuencia de las luchas y de las conquistas.
Después de la conquista, en efecto, el poder del conquistador hace desaparecer las disensiones intestinas, y la concepción social de la vida recibe su justificación. Pero esta justificación sólo es provisional. Las disensiones intestinas no desaparecen sino en razón de una presión más fuerte del Poder sobre las personalidades que estaban en hostilidad.
La violencia de la lucha interior, ahogada por el Poder, renace en el Poder mismo. Este se encuentra en manos de hombres que, como todos los demás, están inclinados a sacrificar el bien general a su bien particular, con la diferencia de que los violentados no pueden resistirle, y de que sufren la influencia desmoralizadora del Poder. Por eso es por lo que el mal de la violencia, pasando al Poder, no cesa.
El poder gubernamental, aun si hace desaparecer las violencias interiores, introduce siempre en la vida de los hombres violencias nuevas, cada vez más grandes siempre, en razón de su duración y de su fuerza.
De suerte que, si la violencia del Poder es menos evidente que la de los particulares, porque se manifiesta no por la lucha, sino por la opresión, no existe menos y las más de las veces en un grado más elevado. Y eso no puede ser de otro modo, porque, además de que el Poder corrompe a los hombres, puesto que cuanto más débiles son, menos esfuerzos hacen falta para dominarlos.
Por eso es por lo que la violencia aumenta siempre hasta el límite extremo que puede alcanzar sin matar la gallina que pone los huevos de oro.
La mejor confirmación de esto es la situación de los obreros de nuestra época, que lo cierto es que no son más que siervos.
A pesar de los supuestos esfuerzos de las clases superiores por mejorar la suerte de los trabajadores, éstos son sometidos a una ley de hierro, inmutable que no les concede sino lo estricto necesario, a fin de que estén siempre obligados al trabajo conservando justo la suficiente fuerza para trabajar en provecho de sus amos, cuya dominación recuerda la de los conquistadores de antaño.
Eso ha sido y eso es, independientemente de las formas gubernamentales en las cuales viven los pueblos; con la sola diferencia de que en la forma autocrática el Poder está concentrado en las manos de un pequeño número de violentos, y la forma de las violencias es más visible, mientras que en las monarquías constitucionales y la república, el Poder está repartido entre un mayor número de violentos, y la forma en la cual se traduce la violencia es menos sensible; pero su resultado son siempre los mismos.
Tal ha sido y tal es la situación de los oprimidos, pero la ignoraban hasta el presente y, en cuanto a la mayor parte, creían ingenuamente que el gobierno existía para su bien, que sin gobierno estarían perdidos; que no se puede, sin sacrilegio, expresar el pensamiento de vivir sin gobierno; que eso seria una doctrina terrible de anarquía y que se presenta acompañada de un séquito de calamidades.
Se creía y aún se cree, como en algo absolutamente probado, que puesto que hasta el presente todos los pueblos se han desenvuelto bajo la forma de Estados, esta forma es para siempre la condición esencial del desenvolvimiento de la humanidad.
Eso pasaba así bajo los emperadores romanos, y eso pasa aún así en nuestros días, aunque la idea de la inutilidad del Poder del estado penetra cada vez más en la conciencia de las masas, por eso los gobiernos se encontraran en la obligación de aumentar continuamente sus ejércitos para mantener su autoridad.
Se cree generalmente que los gobiernos aumentan los ejércitos únicamente para la defensa exterior del país, cuando los ejércitos les son sobre todo necesarios para su propia defensa contra los súbditos oprimidos y reducidos a esclavitud.
Si el trabajador no tiene tierra, si está privado del derecho más natural, el de extraer del suelo su subsistencia y la de su familia, no es en modo alguno porque el pueblo lo quiere así, sino porque cierta clase, los hacendados, tiene el derecho de admitir en él, o de no admitir, al trabajador. Y este orden de cosas contra naturaleza es mantenido por el ejército.
Si las inmensas riquezas amontonadas por el trabajo son consideradas como pertenecientes no a todos, sino a algunos; si la deducción de los impuestos y su empleo son abandonados a la voluntad de algunas personalidades; si las huelgas de los obreros son reprimidas, y las de los capitalistas protegidas; si algunos hombres tienen el privilegio hacer leyes a las cuales todos los demás deben someterse, y de disponer así de los bienes y de la vida de cada uno, todo eso tiene lugar no porque el pueblo lo quiere y porque eso debe ser naturalmente, sino porque los gobiernos y las clases dirigentes lo quieren así para su provecho y lo imponen por medio de una violencia material.
Todo aumento de efectivos dirigido por un Estado contra sus súbditos llega a ser inquietante para el Estado vecino, y le obliga a reforzar él también su ejército.
Si los ejércitos se enumeran hoy por millones de hombres, no es solamente porque cada Estado ha sido amenazado por sus vecinos, sino sobre todo porque le ha sido preciso reprimir las tentativas de rebeliones interiores.
Los gobiernos debían evitar a los hombres la lucha entre individuos y darles la certidumbre de la inviolabilidad del régimen adoptado; en lugar de eso exponen al individuo a los mismos peligros, con la diferencia de que en vez de una lucha entre personalidades del mismo grupo, hay una lucha entre grupos.
Las ventajas de la vida social consisten en la seguridad de la propiedad y del trabajo y en la posibilidad de una mejora general de las condiciones de la vida.
Los impuestos percibidos para los gastos militares absorben la mayor parte del producto del trabajo que el ejército debe defender.
La incorporación al servicio de todos los hombres válidos compromete la posibilidad del trabajo mismo. Las amenazas de guerra, siempre pronta a estallar, hacen inútiles y vanas todas las mejoras de las condiciones de la vida social.
Si antiguamente se había dicho al hombre que sin el Estado estaría expuesto a los ataques de los malhechores, de los enemigos interiores y exteriores, que tendría que defenderse solo contra todos, que su vida estaría amenazada, que, por consiguiente, era ventajoso para él someterse a algunas privaciones para evitar esas desgracias, el hombre podía creer en ello, puesto que el sacrificio que hacía al Estado le daba la esperanza de una vida tranquila en un orden de cosas que no podía desaparecer. Pero hoy que sus sacrificios han duplicado y las ventajas que podía esperar de ellos han desaparecido
Los gobiernos afirman que los ejércitos son necesarios en todas partes para la defensa exterior. Es falso. Son necesarios sobre todo contra los ciudadanos mismos, y cada soldado participa a pesar suyo en las violencias del Estado sobre los ciudadanos.
Para convencerse de esta verdad basta acordarse de lo que se comete en cada Estado, en nombre del orden y de la tranquilidad del pueblo, y de lo cual el ejército es siempre el instrumento. Todas las querellas intestinas de dinastías o de partidos, todas las ejecuciones que acompañan esos disturbios, todas las represiones de revueltas, todas las intervenciones de la fuerza armada para dispersar todas las reuniones o impedir las huelgas, todas las extorsiones de impuesto, todas las trabas a la libertad del trabajo, todo eso es hecho o directamente con la ayuda del ejército, o por la policía apoyada por el ejército. Todo hombre que cumple el servició militar participa en todas esas presiones que a veces le parecen dudosas, pero las más de las veces absolutamente contrarias a su conciencia.
Con los abusos crecientes de los gobiernos y su antagonismo, se ha llegado a reclamar de los súbditos no solamente sacrificios materiales, sino también sacrificios morales tales que cada cual se pregunta: ¿Puedo obedecer? ¿En nombre de qué debo yo hacer sacrificios? Esos sacrificios se piden en nombre del Estado. En nombre del Estado se me pide sacrificar todo lo que puede ser querido de un hombre: la felicidad, la familia, la seguridad, la dignidad humana.
Pero, ¿qué es ese Estado que reclama sacrificios tan espantosos? ¿En qué nos es necesario?
El Estado, se nos dice, es necesario, porque, sin el Estado, vosotros y yo, todos nosotros estaríamos sin defensa contra la violencia de los malos; porque sin el Estado habríamos permanecido salvajes y no habríamos tenido ni religión, ni instrucción, ni educación, ni industria, ni comercio, ni medios de comunicación, ni otras instituciones sociales; y finalmente, porque sin el Estado habríamos corrido el peligro de ser conquistados por los pueblos vecinos.
“Sin el Estado habríamos corrido el peligro de sufrir las violencias de los malos en nuestra propia patria”.
Pero, ¿quiénes son esos malos, de la maldad y de la violencia de los cuales nos preservan nuestro Estado y nuestro ejército?
Hace tres o cuatro siglos, estábamos orgullosos de nuestros talentos militares y de nuestras armas, cuando matar era una acción gloriosa, cuando todos llebávamos armas. Pero hoy los hombres de nuestro tiempo no llevan armas, y cada uno predica leyes de humanidad, de piedad para el prójimo y desea lo que nosotros deseamos: la posibilidad de una vida tranquila y estable.
De suerte que la protección del Estado contra los violentos, si era necesaria hace tres o cuatro siglos, no lo es ya hoy. Ahora es más bien lo contrario lo que es cierto: la acción del gobierno con sus medios crueles de coerción, retratados sobre el estado de nuestra civilización, tales como las prisiones, los presidios, la pena de muerte, concurre a la barbarie mucho más que a su pulimento y, por consiguiente, aumenta el número de los violentos.
Se nos repite continuamente que sin el Estado no habríamos tenido ni religión, ni educación, ni industria, ni comercio, ni vías de comunicación, ni otras instituciones sociales, no habríamos podido organizar las instituciones que nos son necesarias a todos.
Las vías de comunicación tan ampliamente desarrolladas y el cambio de las ideas han hecho que, para la formación de las sociedades, de las corporaciones, de los congresos, de las instituciones económicas y políticas, los hombres de nuestro tiempo no solamente pueden pasarse sin los gobiernos, sino que las más de las veces son incomodados por el Estado, que les impide más bien que les ayuda en la realización de sus proyectos.
Desde el fin del siglo XVIII, casi cada paso hacia adelante de la humanidad, en lugar de ser estimulado, ha sido entorpecido por los gobiernos. Esto pasó cuando logramos la supresión de los castigos corporales, de la tortura, de la esclavitud, así como al establecimiento de la libertad de Prensa y de la libertad de reunión. No solamente el gobierno no ayuda, sino que se opone a todo movimiento que podría conducir a nuevas formas de vida.
Sin embargo sabemos muy bien que todos los pueblos del Mundo exaltan los principios de la libertad y de la fraternidad. No han de defenderse, pues, los unos contra los otros. Mas, si se habla de los bárbaros, la milésima parte de las tropas en este momento bajo las armas, bastaría para tenerlos a raya. Vemos, pues, justamente lo contrario de lo que se nos dice.





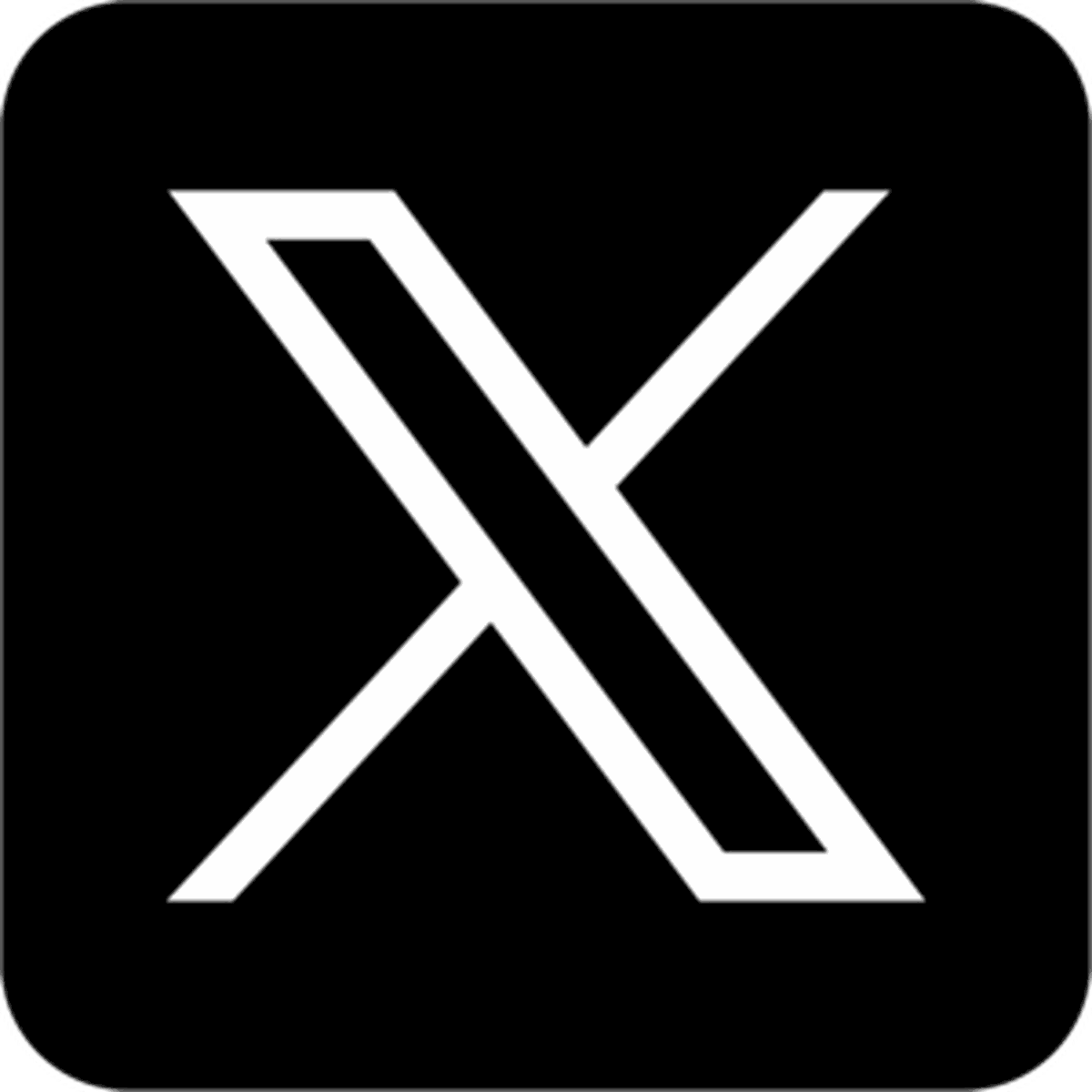



.png)